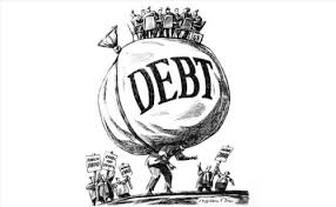Los números
Las primeras noticias sobre los hallazgos de gas y petróleo no convencional en Argentina se conocieron entre 2010 y 2011. Sin embargo, hacia dentro del sector era sabido desde hace muchos años la existencia de la formación localizada mayormente en el subsuelo de Neuquén. No obstante, su explotación no era factible con los métodos de producción vigentes. En términos técnicos, los recursos no podían ser transformados en reservas disponibles por restricciones económicas tecnológicas.
Extraer petróleo y gas con técnicas no convencionales tiene un costo superior al de la producción realizada con los tradicionales pozos verticales. Las formaciones como Vaca Muerta requieren perforar pozos a una gran profundidad y realizarse de manera horizontal, lo cual implica la utilización de una tecnología especial no producida en el país.
Los problemas
Pero el factor tecnológico no es el único limitante, la incertidumbre geológica también juega un papel importante. En los yacimientos convencionales los fluidos se encuentran en trampas (una especie de fosa subterránea), lo cual permite determinar el volumen de gas y petróleo posible de extraer. Por el contrario, en los depósitos como Vaca Muerta, los hidrocarburos se encuentran dispersos en el subsuelo, razón por la cual se deben generar las trampas con explosiones y por medio de la fractura hidráulica con el afán de orientar la producción a gas o petróleo según las características del subsuelo a explotar. Este hecho dificulta aún más su estimación certera.
En el caso puntual de Vaca Muerta, la Agencia de Información del Departamento de Energía de los Estados Unidos estimó que los recursos potenciales ascenderían a 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 trillones de pies cúbicos de gas. Esto es equivalentes a 11 y 64 años, respectivamente, de las reservas comprobadas para ambos hidrocarburos en el año 2013.
Aunque técnico, otro aspecto fundamental (y el más polémico en términos ambientales) es la mayor utilización de agua en el proceso de fractura de los pozos en la producción de hidrocarburos no convencionales. Mediante dicho proceso, una parte del agua se mezcla con arenas especiales y una serie de químicos para retornar luego a la superficie junto con los hidrocarburos. Aunque el agua sucia puede ser re utilizada en el proceso de fractura (flowback), son comunes los movimientos ambientalistas que se oponen fervientemente a dicho método.
Hundir capital
Al margen de estas variables, cuando se lanzó el Plan Estratégico de YPF en 2012, el presidente y CEO de la compañía en aquel momento, Miguel Galluccio, dijo que se iban a necesitar US$ 37.000 M de inversión en cinco años para desarrollar Vaca Muerta. Las tres fuentes de financiamiento planteadas en aquel entonces fueron el aumento en el precio de los combustibles, la toma de préstamos en el mercado internacional y la inversión de petroleras extranjeras.
Posteriormente, se firmó un acuerdo de asociación entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron en 2013. El mismo planeaba llevar adelante un plan piloto de desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta dentro del área Loma la Lata Norte – Loma Campana. YPF aportaba la concesión del área y ambas compañías compartirían los costos de exploración, explotación, conocimientos y tecnología. Posteriormente, grandes petroleras como Exxon, PAE, Petrobras, Shell, Total y Wintershall se interesaron en la formación neuquina. En la actualidad, estas compañías se encuentran desarrollando proyectos piloto de exploración en distintas áreas de Vaca Muerta.
Barril bajo
Pero el sueño de Vaca Muerta se vio eclipsado por un factor no previsto en aquellos días. En aquel entonces, un barril de petróleo con una cotización en torno de los US$ 100 hacia rentable la producción en Vaca Muerta. Este panorama cambió a fines de 2014 debido al aumento en la producción de los yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, sumado a la producción récord en países de la OPEP, principalmente Arabia Saudita. La sobreproducción petrolera a nivel mundial resultante derrumbó elprecio del barril de crudo por debajo de los US$ 50, dificultando la producción de gas y petróleo no convencionales.
Los desafíos
En este escenario, para sostener la actividad petrolera y mantener los empleos en el sector el Gobierno de Cristina Kirchner acordó inicialmente en 2015 con las petroleras un precio interno para el barril de petróleo de US$ 77, que luego fue renegociado a la baja, estableciendo un nuevo precio de US$ 67. Actualmente, el gobierno de Mauricio Macri se encuentra en negociaciones con el sector petrolero para acercar el valor del barril interno a los precios internacionales, rondando un valor de US$ 50 en la actualidad.
Reducir el precio interno de referencia del petróleo tendría un doble impacto en términos de actividad económica. Por un lado, se estimularía una potencial baja en el precio de los combustibles, reduciendo los costos de transporte del conjunto de las actividades productivas. El aspecto negativo se encontraría en la posible reducción de las actividades de perforación en la zona, agravando la situación actual en la que empresas como YPF ya redujeron la cantidad de equipos en operación, con la consecuente reducción de empleos y la menor contratación de servicios petroleros asociados.
En conclusión, el principal desafío que implica Vaca Muerta en la actualidad sigue siendo atraer inversiones en un contexto de bajos precios del petróleo y, a la vez, reducir los costos de operación a medida que se incorporan nuevos conocimientos sobre las características geológicas de la formación. Además, si tenemos en cuenta que el monto de inversión anual necesario para sustituir importaciones de gas en al menos 75% alcanza unos US$ 10.000 M, se deberá contar indefectiblemente con la concurrencia del sector privado además de YPF. Repartir los costos monetarios y de aprendizaje, además del acceso al financiamiento de largo plazo son medidas necesarias para transformar el sueño en realidad.